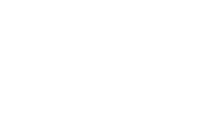El arrullo está presente en cada momento de la vida de los niños y las madres de la región Pacifico colombiano, por eso que con el lema ‘Arrullos de selva, cantos de ciudad, el vigesimotercer Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, busca resaltar la importancia de este género musical cantado para la cultura del litoral y cómo la selva y sus ríos hacen parte fundamental de la vida de sus habitantes.
La cultura musical de la región Pacífico de Colombia es muy rica y diversa, entre sus aires, una de sus expresiones más populares está el arrullo, una mezcla de sincretismo religioso que se convierte en un fenómeno social que sintetiza un sistema de vida.
El arrullo, más que tratarse para las comunidades negras de un género musical o una experiencia sociofamiliar es un motivo para que las personas que participan en este, encuentren una conexión mística, celebrando la vida como el valor más importante de la humanidad.
Este niño quiere de comer badea. Que se trepe al palo y tumbe la que quiera.
Este niño quiere que lo arrulle yo. Que lo arrulle su madre la que lo parió.
Urrurrú mi niño, urrurrú mi Dios Urrurrú mi niño, urrurrú mi amor.
Por esta razón, desde que los bebés están en el vientre, las madres del Pacífico colombiano entonan cantos para ellos, arrullos o suaves murmullos que tienen el sello de cada mamá, ninguna de estas tonadas se repite; pueden ser variaciones de un mismo tema pero cada interpretación es única. Así, al nacer, los bebés son recibidos con versiones de cantos inéditas.
La versión 2019 del Festival también busca resaltar la importancia de la selva y los ríos para cada uno de los habitantes.
Los cantos y sonidos del Pacífico recorrerán caminos, ríos y esteros para luego llegar a la ciudad, en donde Cali los espera para vivir la mezcla de cultura más importante del país.
La selva para un habitante del Pacífico es sinónimo de vida, en ella se cultiva y se extrae no solo el fruto de sus vidas, sino las materias primas para fabricar instrumentos como marimbas, bombos, cununos y guasas, base de la música que llega a la ciudad.
Los ríos son las únicas vías de comunicación que tienen los 16 municipios de la zona costera del Pacífico Colombiano: Juradó, Bahía Solano, Nuquí, Bajo Baudó y El Litoral de San Juan en el Chocó, Buenaventura en el Valle del Cauca, López de Micay, Timbiquí y Guapí, en el Cauca, Santa Bárbara, El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Mosquera, Tumaco y Francisco Pizarro, en Nariño.
Por esas autopistas fluviales, los pobladores transitan en canaletes o portillos, únicos medios de trasporte que forman parte de la vida cotidiana de las comunidades negras ribereñas.
Estos elementos, compañeros inseparables del agua, tienen efectos y esencias de seres queridos: la novia es la palanca, el canalete es el padrino. Además de ser elementos de uso cotidiano forman parte de algunos usos y costumbres como el cortejo entre los jóvenes, donde se dice que los canaletes roncan cuando «río y canalete de garza entonan una música de amor»: al meterlo entre las aguas para bogar, lo giraba provocando pompas espumosas que al estrellarse unas contra otras rítmicamente creaban acentos melódicos. Tradiciones que han sido reflejadas en la tradición oral:
Comadre Juana María
la que vive en el copete
ponele cuidao a tu hija
que ya ronca el canalete…
El Petronio quiere este año, además de seguir preservando y divulgando la cultura del Pacífico colombiano, hacer un llamado al respeto por cada centímetro de ríos y selvas que conforman la región, cada vez más afectada por la minería ilegal, la deforestación y la contaminación de los más de 300 ríos que conforman la vertiente Pacífico y los más de 83 mil kilómetros, en los que habitan cerca de un millón de habitantes.
Mayores Informes:
Comunicaciones Festival Petronio Álvarez